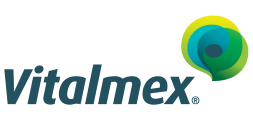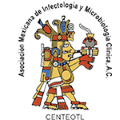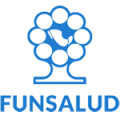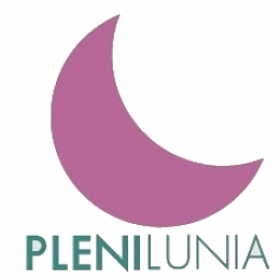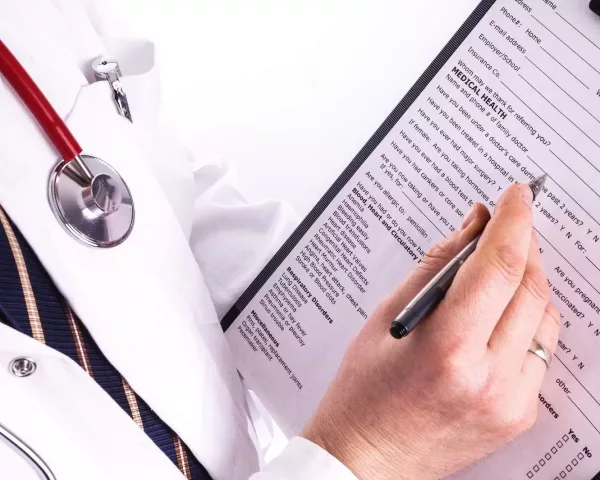El Dr. Rafael R. Valdez Vázquez, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) hizo un llamado a reconocer que la Resistencia Antimicrobiana (RAM) es una consecuencia amplificada por nuestras decisiones colectivas y propuso entenderla como un fenómeno genético, ecológico y epidemiológico, y no solo como una falla terapéutica.
“La RAM es una de esas amenazas que parecen lejanas hasta que tocan la puerta de un hospital, una familia o una comunidad. Aunque solemos pensar en ella como un problema moderno, lo cierto es que tiene raíces tan antiguas como la vida misma”, declaró durante el Simposio Nacional de la Semana Mundial de Concientización sobre la RAM organizado por CENAPRECE y celebrado en el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN).
De acuerdo con el Dr. Valdéz, la solución está en integrar la salud humana, animal y ambiental (Una Sola Salud). Así como la coordinación de esfuerzos entre hospitales, granjas, industrias y gobiernos. Y por reconocer que, aunque la evolución bacteriana no se detiene, sí podemos desacelerarla.
“La RAM no es un error moderno. Es una advertencia antigua. Y también, una oportunidad para repensar cómo convivimos con el mundo microbiano que nos rodea”.
Mucho antes de la penicilina
Las bacterias llevan miles de millones de años produciendo y resistiendo moléculas antimicrobianas. Estudios recientes han demostrado que las β-lactamasas de Serina —enzimas que inactivan antibióticos betalactámicos— existen desde hace 2.000 millones de años. Incluso las versiones plasmídicas, que se transfieren entre bacterias, tienen más de 1.000 millones.
Se han encontrado genes de resistencia en cuevas sin contacto humano y en momias precolombinas. Esto confirma que el resistoma —el conjunto de genes de resistencia presentes en un ecosistema— no es una anomalía moderna, sino parte del repertorio evolutivo de las bacterias.
El Parvoma: cuando los antibióticos son lenguaje
Durante el simposio, el Dr. Valdez Vázquez explicó como la genética de las bacterias, les permite adaptarse para sobrevivir, esto se conoce como Parvoma. Se trata del universo de moléculas bioactivas que las bacterias producen para comunicarse, competir o cooperar. En este contexto, los antibióticos no son armas, sino señales. Regulan procesos como la formación de biofilms, la adhesión celular o la muerte programada.
El problema comienza cuando el uso humano masivo de antibióticos altera esta comunicación natural. La presión de selección elimina a las bacterias sensibles y deja vía libre a las resistentes, amplificando mecanismos que ya existían en la naturaleza.
Genes en movimiento
La RAM también se mueve. Literalmente, a través del mobiloma —plásmidos, transposones, integrones y parvomas— es decir, las bacterias intercambian genes de resistencia como si fueran mensajes urgentes. Y el resistoma, ese reservorio genético, puede activarse en cualquier entorno: hospitales, granjas, aguas residuales.
Cuando un antibiótico entra en juego, las bacterias responden con mutaciones y transferencia lateral de genes. Así, lo que empieza en el ambiente puede terminar en una sala de terapia intensiva.
Un sistema que se retroalimenta
La RAM no opera en compartimentos. Tiene tres dimensiones que se retroalimentan: genética, ecológica y epidemiológica. Las bacterias mutan, el ambiente se contamina, y los errores humanos —como la automedicación o la prescripción inadecuada— cierran el círculo.
En los hospitales, este ciclo se vuelve especialmente peligroso. Cuando fallan los antibióticos de primera línea, se recurre a fármacos más potentes como los carbapenémicos. Esto genera una presión de selección aún mayor, que favorece bacterias resistentes que luego se diseminan entre pacientes y superficies. Y el ciclo vuelve a empezar.
Lo que no se ve
Lo más preocupante de la RAM es lo que no se ve. Las infecciones intratables, las estancias hospitalarias prolongadas o las muertes evitables son apenas la punta del iceberg. Debajo están el uso excesivo de antibióticos, la falta de regulación, la contaminación ambiental y la transmisión cruzada.
Romper estos círculos viciosos no es tarea fácil. Requiere vigilancia genómica, coordinación entre sectores, educación comunitaria y, sobre todo, un cambio cultural profundo.